La semana cierra con un cimbronazo para el campo patagónico. Por un lado, el Gobierno nacional autorizó el ingreso de asado con hueso desde el norte del río Colorado, debilitando una barrera sanitaria histórica. Por otro, derogó la Ley Ovina, una herramienta indispensable para productores de toda la región. Ambas decisiones, publicadas en el Boletín Oficial este viernes 27 de junio.
Desde 2002, la Patagonia mantuvo un estatus sanitario diferencial: libre de fiebre aftosa sin vacunación. Eso implicaba la prohibición de ingresar carne con hueso desde otras regiones del país. Este modelo fue la base de una estrategia productiva con sello de calidad, orientada a exportaciones exigentes y con precios competitivos en el mercado internacional.

La resolución del SENASA, fechada el 26 de junio, permite ahora la entrada de cortes planos (como asado, costillar y esternón) bajo ciertos requisitos: trazabilidad, control de pH, maduración de 24 horas y transporte habilitado. Quedan excluidos otros cortes como osobuco, columna vertebral y cabeza.
El Gobierno nacional sostiene que la medida no pone en riesgo la sanidad y que fue previamente consultada con Chile y la Unión Europea. Sin embargo, la reacción de las provincias patagónicas fue unánime: se trata de una decisión inconsulta, arbitraria y con impacto directo en la capacidad exportadora y el precio de la hacienda local.
El termómetro político de un asado
Desde el mismo momento en que se anunció la flexibilización de la barrera sanitaria, productores patagónicos advirtieron que ya se están sintiendo efectos negativos en el mercado. Según la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), se registró una “caída en los valores de terneros y novillos” y ya comenzaron a frenar las operaciones, lo que generó “un aumento de la incertidumbre” entre los criadores
En paralelo, legisladores y funcionarios plantean la necesidad de que la flexibilización tenga un carácter limitado, con control estricto y un plazo máximo de 60 días. La pregunta que queda flotando es si esta apertura se quedará solo en el asado o si abrirá la puerta a otros productos, debilitando el diferencial patagónico.
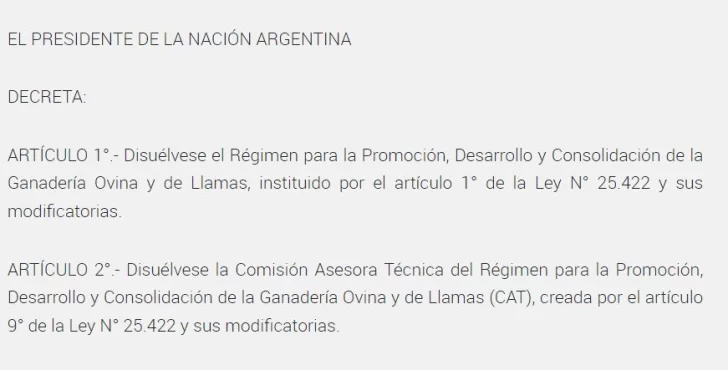
Por su parte, legisladores santacruceños trabajan ahora en propuestas para crear un fondo ovino local que reemplace, al menos parcialmente, la herramienta nacional. El diputado provincial Piero Boffi presentó un proyecto que avanza en la implementación de una barrera sanitaria provincial para proteger su estatus zoosanitario frente a los cambios dispuestos por el Gobierno nacional.
La iniciativa buscará garantizar controles locales sobre el ingreso de carne con hueso, preservando la sanidad animal y la competitividad de los productos regionales. “La barrera sanitaria no es un capricho: es una herramienta estratégica que garantiza la trazabilidad y permite sostener mercados internacionales”, sostuvo el legislador en declaraciones a Ahora Calafate.
Un golpe a la ley que sostuvo al campo
Al mismo tiempo, el Decreto 408/2025 derogó la Ley Ovina (25.422), una política pública implementada desde 2001 para fortalecer la producción lanera. El mecanismo había demostrado eficacia en provincias como Santa Cruz y Chubut, con tasas de recupero cercanas al 100% y un impacto directo en la mejora de majadas, infraestructura y arraigo rural.
La eliminación del fideicomiso que financiaba la ley ya había dejado la norma vaciada desde diciembre. Con esta decisión, el Gobierno nacional cerró definitivamente el capítulo, dejando sin respaldo a cientos de pequeños y medianos productores.
“Era previsible”, dijo Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, en diálogo con Radio Provincia. “Primero anularon el fideicomiso que financiaba la ley. Sin fondos, era inviable que siguiera funcionando”.
Sin embargo, en Santa Cruz “fue una herramienta espectacular. Funcionó, se cumplió, ayudó a crecer”, explicó. Los créditos “se devolvían casi en su totalidad”, con una tasa de recupero “casi del 100%”, lo que permitió “mejorar majadas, invertir en infraestructura y sostener la actividad en campos que, sin ese respaldo, no hubieran resistido”.
Claro que al nacionalizarlo, eso cambió. “En Buenos Aires, por ejemplo, se financiaron frigoríficos, cámaras de frío, carnicerías… cosas que nada tenían que ver con la producción ovina real, y que ni siquiera se terminaron pagando. Así se fue perdiendo la esencia de la ley”.

Una mesa tensa, en un escenario crítico
Ambos temas convergen en un escenario de alta fragilidad: sequía prolongada, presión de la fauna silvestre sobre los campos productivos, caída del precio de la lana, altos costos logísticos y un invierno que ya empezó a mostrar sus rigores.
El futuro inmediato plantea interrogantes clave: ¿Se consolidará una estrategia regional para defender el estatus sanitario? ¿Se logrará establecer un nuevo esquema de financiamiento para el sector ovino? ¿O se dejará expirar un modelo de producción que, con todas sus dificultades, sostén gran parte de la economía patagónica?
Lo que ocurra en los próximos meses dirá si la región logra consolidar una voz propia, con legislaciones provinciales, herramientas locales y acuerdos internacionales que respeten su particularidad. Porque lo que está en juego no es solo una barrera o una ley: es un modo de habitar y producir en el sur del país.



